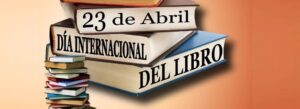La historia de América Latina no empezó con sables ni banderas flameando al viento, sino con humo de maíz hirviendo en ollas de barro. Mucho antes de que los próceres aprendieran a escribir su nombre con tinta europea, los incas ya mapeaban imperios con papas, quinua y chuño.
Los guaraníes preparaban infusiones rituales con yerba sagrada, los mayas cultivaban maíz, cacao y chile (ají mexicano) en terrazas sagradas que hoy sobreviven en la memoria del tamal, y los mapuches, entre volcanes y viento, cocinaban con fuego nómada su resistencia ancestral. Las cocinas fueron los primeros parlamentos, las primeras trincheras, las primeras patrias.
De revoluciones y guisos: cuando los pueblos cocinan su destino
Después vinieron los ejércitos, las independencias, los himnos y los mártires; pero lo que sobrevivió, intacto y tenaz, fue el sabor. Porque mientras las constituciones cambiaban con cada golpe de Estado, el guiso seguía humeando en las cocinas. Y acaso sea por eso que el verdadero archivo de nuestra historia no está en los museos ni en los manuales escolares, sino en la cuchara de palo que remueve el locro cada 25 de mayo, en la papa amarilla que envuelve la causa peruana como un abrazo de guerra, en el jopará que en Paraguay se sirve para ahuyentar la miseria, o en el café que aún se bebe en las madrugadas campesinas con aroma de territorio disputado.
Sabores en disputa: patrias con cuchillo y tenedor
La vieja pelea por la libertad se repite hasta hoy, solo que ahora no se libran batallas con mosquetes sino con tenedores. En algún rincón de la niebla del Río de la Plata, gauchos y criollos modernos discuten todavía —entre humo de parrilla y orgullo chamuscado— quién asó primero la carne, como si el fuego tuviera nacionalidad. En la costa del Pacífico, Perú, Ecuador y México se enfrentan con la misma pasión libertadora por la paternidad del ceviche.
Y el pisco, ese aguardiente que embriaga tanto como las patrias, se volvió una guerra embotellada entre chilenos y peruanos, una guerra donde la memoria se sirve en copas frías de pisco sour.
Platos que resistieron: del locro al jopará
Pero no todo fueron divisiones. También hubo momentos en que la cocina se volvió consigna. El locro argentino, espeso y silencioso como la fe popular, fue el plato que acompañó la Revolución de Mayo. Un guiso de maíz, zapallo y carne que no necesitó cañones para declarar la independencia, apenas un fuego lento y la voluntad de resistir. En el Perú, fue la causa limeña la que alimentó la dignidad del pueblo durante la Guerra del Pacífico. Hecha con papa prensada, ají y atún o pollo, cada capa era un símbolo de unión y una trinchera fría. Su nombre mismo lo grita todo: por la causa.
Y en Paraguay, el jopará —un guiso mestizo de porotos, maíz, carne y verduras— se come cada 1º de octubre como amuleto nacional. No es casual: esa fecha marca el inicio de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el país fue desangrado por sus vecinos y la historia se olvidó de ponerle lápida. El jopará, mezcla humilde de ingredientes, se convirtió en un conjuro contra la pobreza, la sequía y la crisis. Más que un plato, es un rezo con sabor a tierra.
Café de especialidad: aroma de competencia entre montañas
Hasta el café, que antes era apenas un consuelo para los insomnes, se ha transformado en otra frontera: la del café de especialidad. Colombia y Perú compiten ahora por los mejores perfiles de taza. Aromas florales, notas cítricas, posgusto de panela. El terroir se volvió orgullo y el puntaje SCA, pasaporte. Las cumbres cafeteras se transformaron en campos diplomáticos y tazas de excelencia, donde cada grano carga con el peso de una nación. El café ya no se bebe: se defiende.
La cocina como trinchera cultural
Las cocinas, como las repúblicas, se fragmentaron por necesidad y por ambición. Aquello que alguna vez fue un idioma común de maíz, papa y ají, se transformó en trinchera cultural. Los ingredientes, como soldados vencidos, se marcharon en silencio, fueron adoptados, transformados, robados o celebrados, pero nunca devueltos.
Y así, entre receta y receta, fuimos creando una geografía sentimental del gusto, tan dividida como nuestras naciones.
Ingredientes conquistados: de la quinua al tomate
Hoy, la quinua, que alguna vez fue alimento de los ayllus, se cultiva para los estantes de supermercados europeos. El chocolate, que fue medicina y ceremonia de dioses olmecas, mayas y mexicas, ahora se funde en bombones con nombres en francés. Y el tomate, que nació en Mesoamérica, regresa disfrazado de salsa italiana, como un hijo pródigo al que ya no reconocemos. La llegada de los españoles trajo nuevas formas de cocción, hierbas como el orégano o el comino, e incluso el cerdo, que revolucionó el sabor de los guisos. Luego vinieron los italianos con sus pastas, sus técnicas de masa y su amor por la salsa espesa, que encontró en nuestros tomates su nueva Roma.
El saqueo de la tradición y el rescate que no fue
Comer se volvió una forma de olvido. Pero también de resistencia. Porque mientras discutimos quién inventó el tamal o de qué lado del río se enciende mejor el carbón o la leña, las verdaderas cocinas del continente —las que no aparecen en los festivales ni en los rankings— siguen preparando sus platos con lo que quedó del naufragio: memoria, ingenio y hambre.
Las historias oficiales se escriben con tinta; las gastronómicas, con grasa, sudor y paciencia. Y como todo en América Latina, también ellas están marcadas por el saqueo. Hoy se patenta lo que antes se despreciaba. Las multinacionales registran semillas que nacieron en la boca de la tierra, las recetas ancestrales son convertidas en eslóganes turísticos, y los campesinos —descendientes de mestizos, quechuas, afroamericanos invisibles— ya no pueden pagar lo que cultivan.
La patria en la olla: cocinar como acto de dignidad
El turismo gastronómico nos vende la ilusión de que comer es una experiencia, cuando en realidad fue siempre una urgencia. Dicen “rescatamos recetas”, como si nuestras abuelas se hubieran olvidado de cocinar, cuando en verdad fueron silenciadas por los fuegos artificiales del mercado. Hoy se habla de cocina de autor, pero se calla el nombre del pueblo que inventó el sabor.
Quizás debamos dejar de preguntarnos quién cocinó primero, y empezar a mirar quién se está quedando con todo el plato ahora. Porque mientras las élites brindan en mesas de mármol con vinos de etiqueta, hay millones que aún comen con las manos, y no por tradición, sino por falta de tenedor.
Porque la patria —esa palabra grande y cansada— no se sostiene solo en discursos ni en desfiles, sino en las cocinas donde aún se hierve la esperanza. En cada receta guardada en la memoria de una abuela, en cada semilla protegida como si fuera oro, en cada plato que resiste el olvido con sal, ajo y dignidad.
Último Bocado: “Las banderas se manchan de sangre, los recetarios de tinta. Pero el hambre no tiene patria.”

Escritor, periodista; especialista en agregado de valor y franquicias. Columnista de opinión