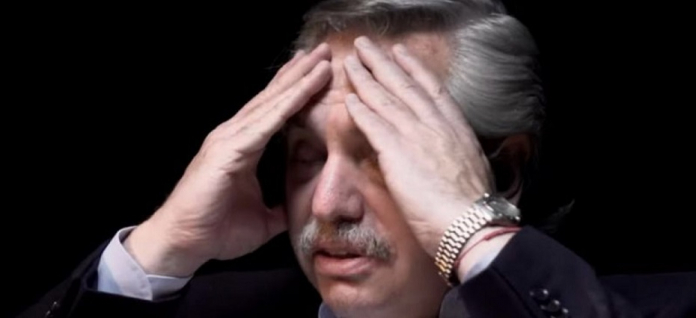Y... tal como nos ha sucedido al menos en las últimas ocho décadas, no tenemos cucharas y sólo tenedores y cuchillos. La invasión de Vladimir Putin a Ucrania y las recíprocas sanciones económicas y financieras que Occidente está aplicando a Rusia para intentar frenar el genocidio que el trasnochado y criminal autócrata está produciendo, han mandado al espacio los precios del gas, del petróleo y de las materias primas en todo el mundo. Obviamente, eso hubiera debido ser una noticia extraordinaria para nuestro país, que tiene la capacidad de producir alimentos para quinientos millones de personas y posee el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta que, día a día, expande sus fronteras subterráneas.
Los valores internacionales actuales más que justifican las inversiones necesarias para explorar y extraer los combustibles fósiles, pero nadie está demasiado dispuesto a apostar aquí su dinero por varias razones: la falta de seguridad jurídica, el permanente cambio en las reglas de juego, los cepos varios que impiden la remisión de utilidades y, sobre todo, el recuerdo de cómo actúa el kirchnerismo desde el mismo momento en que el patriarca pingüino llegó a la Casa Rosada. Igual efecto produce la expoliadora presión impositiva sobre la posibilidad de incrementar la superficie sembrada.
En 2003, Argentina no sólo era autosuficiente en materia energética sino que había construido gasoductos y líneas de alta tensión para exportar gas y electricidad a Chile, Brasil y Uruguay. Néstor Kirchner, por su incontrolable voracidad y su pasión por el saqueo, comenzó a mirar con interés a YPF y a pergeñar la forma de robar parte de ella; lo primero, fue congelar las tarifas en todos los tramos –producción, transporte y distribución- del negocio; se llegó al absurdo de reconocerle US$ 2,50 por millón de BTU del gas producido en Neuquén, y pagar US$ 7,50 por el obtenido en Bolivia por la misma dueña de la empresa argentina, Repsol.
Antonio Brufau, por entonces CEO internacional de la compañía, percibió lo que se venía y, preventivamente, transfirió a la matriz todos los activos externos de YPF y se sentó a esperar para ver cómo salir de la Argentina. No tardó mucho en recibir una insólita propuesta de los testaferros del mandamás patagónico, los Eskenazi, para “comprar” 15% (luego fue 25%) de la empresa argentina; como no tenían dinero, la propia Repsol les prestaría lo necesario y, por si fuera poco, les entregaría la administración de YPF pese a que, del negocio petrolero, lo único que sabían era cargar nafta en sus automóviles.
Como el catalán no es estúpido, aceptó todo pero puso algunas condiciones: el contrato debía ser refrendado por Néstor y Guillermo Moreno y la empresa distribuiría el 90% de las utilidades anuales; en esta industria ninguna compañía reparte más del 30/35% de las ganancias, porque el resto debe destinarse a explorar nuevos yacimientos. Las consecuencias fueron inmediatas: todos los actores locales dejaron de perforar, la Argentina perdió el autoabastecimiento y debió invertir el sentido de los gasoductos y de las líneas de alta tensión e importar gas natural licuado. Los españoles festejaron: de cada US$ 100 que YPF liquidaba a sus accionistas, les pertenecían US$ 75 y, en pago de la deuda, se llevaban los otros US$ 25; más tarde, llegó la ruinosa expropiación de las acciones que aún conservaba Repsol y el genial Axel Kiciloff, luego de jurar que le cobraría una fortuna por daños ambientales anteriores, acordó pagar por ellas US$ 10.000 millones.
Los Eskenazi pusieron sus acciones a nombre de sociedades españolas que, a su vez, pertenecían a una holding australiana; “no tengo pruebas pero no tengo duda”, diría Cristina Fernández, de que los verdaderos titulares siguen siendo los Kirchner. Como no querían dejar de robar, se “olvidaron” que los estatutos de YPF obligaban al Estado, accionista mayoritario, a ofertar por el resto. A esa altura, las acciones habían pasado a manos de un fondo de inversión, Burford, que demandó a la Argentina en las cortes norteamericanas por ese incumplimiento y, al día de hoy, tan mal nos va en ese juicio que deberemos pagar otros US$ 5.000 millones; estoy convencido que, atrás de ese “buitre”, también están ocultos los pingüinos.
Este año, el Gobierno se verá obligado a importar gas y gasoil para intentar satisfacer a la demanda nacional, pero deberá hacerlo en un escenario local (menor oferta hidroeléctrica por la sequía) e internacional (creciente demanda global por las restricciones aplicadas a Rusia) muchísimo más complicado; ya está abriendo el paraguas ante el FMI por el seguro incumplimiento, por el aumento de los subsidios, de los compromisos fiscales asumidos en el acuerdo que no logró que Diputados tratara el jueves, cuando la Cámara, angustiosamente, se limitó a aprobar el nuevo endeudamiento bajo una catarata de piedras trotsko-kirchneristas, algunas de las cuales dieron, casualmente, en el despacho de la emperatriz hotelera.
Cuando la lluvia de sopa concluya y la paz haya regresado, la preocupación del mundo ante la contaminación del medio ambiente y el calentamiento global volverá a ser prioritaria y el horizonte de uso de combustibles fósiles será acotado a dos o tres décadas. Si para entonces la Argentina no ha logrado reinsertarse en la comunidad internacional, ofreciendo a los inversores externos garantías jurídicas y confianza en el mantenimiento de las reglas de juego, lo que no hayamos conseguido extraer de Vaca Muerta y de la plataforma marina quedará para siempre allí abajo y, nuevamente, habremos perdido un tren que ya no volverá a pasar.




 Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Acceder al feed de los comentarios de este artículo