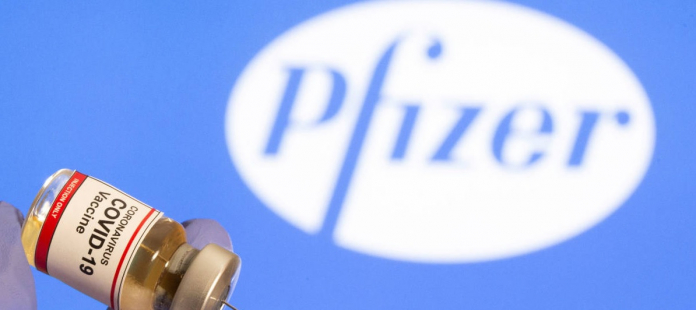En el mundo hay un señor que se llama Albert Bourla y yo, hasta hace media hora, no sabía. Usted tampoco, me imagino.
El señor Albert Bourla tiene 59 años y nació en Tesalónica o Salónica, que viene a ser lo mismo, de una vieja familia ladina; allí estudió veterinaria y biotecnología y se casó y hace 27 años, a sus 32, entró a trabajar en un laboratorio de una farmacéutica que se llamaba Pfizer.
Pfizer Inc. ya era una de las mayores corporaciones farmacéuticas del mundo. Basada en Nueva York desde que la fundaron dos primos alemanes en 1849, fue creciendo a fuerza de comprar competidoras y vender medicinas: el yodo, el alcanfor, la penicilina, la terramicina, la atorvastatina y tantos más –y, siempre listo, el viagra. Por eso hoy tiene unos 90.000 empleados e ingresos anuales de más de 50.000 millones de dólares, el PBI de –digamos– Uruguay o Costa Rica.
El señor Bourla había encontrado su lugar: allí persistió y prosperó, mejoró sus destinos y sus cargos y por fin, el 1 de enero de 2019, fue nombrado presidente y CEO. El señor Bourla es un hombre con pelo oscuro, ojos oscuros, cara ¡común que pocos mirarían dos veces. Hace unos días el señor Bourla tomó una decisión. O, por lo menos, le puso la cara.
Nos gusta pensar que hay leyes y estructuras que modelan el mundo por encima de los individuos. La pandemia demostró, entre otras cosas, que todo eso que imaginábamos tan sólido se puede derrumbar ante el soplido de un microorganismo. Y, ahora, sus ecos nos vuelven a mostrar que un hombre o dos pueden ser decisivos. Bourla, digamos, por ejemplo. O no, cómo saberlo. Hay periodismos que se basan en afirmar lo que se ignora; a mí me gusta el que se centra en cuestionar lo que se sabe y, si acaso, intentar entender eso que no: especular, jugar, pensar un poco.
Nadie sabe si fue realmente el señor Albert Bourla el que decidió que su compañía, la farmacéutica Pfizer, anunciaría el éxito de su vacuna contra el coronavirus este lunes 9 de noviembre. Pero sí que la fecha de ese anuncio fue crucial: que, hecho cinco días antes, podría haber cambiado las elecciones norteamericanas –y que, hecho cinco días después, las cambió en sentido inverso.
Las cuentas son más o menos evidentes. Las encuestas a pie de urna mostraron que el futuro ex presidente Trump perdió millones de votos por la pandemia, de dos maneras distintas y complementarias. Muchos ciudadanos le reprochaban su manejo descuidado y optimista de la peste, sus anuncios de que para noviembre todo se iría solucionando. Y, más en general, la pandemia neutralizó su mejor carta electoral: la mejora de su economía. Si el anuncio de la vacuna de Pfizer –y la euforia financiera y social que está produciendo– hubiera llegado unos días antes, habría funcionado muy a favor de Donald Trump: mejora económica inmediata, “cumplimiento” de sus plazos terapéuticos. Lo habrían votado mucho más; se puede llegar a suponer que podría incluso haber ganado. Pero alguien –¿el señor Bourla?– decidió esperar cinco días más y hacer su anuncio cuando la suerte del bufón ya estaba echada.
La compañía lo justificó sin mucho énfasis: que fue porque recién ahora llegaron a un cierto número de casos en estudio. Suena leve, lábil, y la duda intriga: ¿cómo se tomará una decisión así, con tales consecuencias? ¿Se reunirán los grandes accionistas entre paneles de boiserie y sillones de cuero, whisky de 30 años, y evaluarán los pros y los contras, las perspectivas de ganancia, las simpatías personales? ¿Habrá un llamado de alguien más poderoso todavía? ¿Un operador de un candidato cortejando y preparando el terreno semanas y semanas hasta la victoria final? ¿Uno del otro cortejando y preparando el terreno semanas y semanas hasta la derrota catastrófica? ¿Una revelación inesperada y una noche de insomnio? ¿Algún asunto de conciencia? ¿Una mujer fatal, un hombre musculoso, un par de fotos? ¿Algún negocio enorme oculto? ¿Un recuerdo infantil del señor Bourla?
Nosotros, mortales de toda mortalidad, no tenemos ni puta idea –por más películas y series que hayamos visto– de cuáles fueron esos mecanismos; sus consecuencias, en cambio, están muy claras.
(Para agregarle misterio a los misterios, ahora se supo que este mismo lunes el señor Bourla vendió la mayoría de sus acciones en la compañía. Parece que tenía prevista esa venta en esa fecha desde agosto –pero el anuncio, por supuesto, no. Sería gracioso que el señor haya cambiado la historia de estos años como efecto colateral de un negocito.)
El señor Bourla, en cualquier caso, es la cara de un aparato tanto más pesado, cuya intervención –o no intervención– fue decisiva para las elecciones norteamericanas y, por lo tanto, para el mundo. Más allá de los detalles inasibles, lo decidieron en esos despachos –o restaurantes tres estrellas o bunkers cuatro o dormitorios cinco– unos pocos señores riquísimos que, una vez más, ejercieron su poder, en el sentido más estricto: poder pensar poder hacer poder poder, la potestad de torcer rumbos.
Solemos hablar de la influencia de las grandes corporaciones en el mundo global; esa influencia también consiste en que no sepamos imaginarla, verla. Este caso la muestra tan extrema: unos señores que nadie conoce ni eligió tuvieron bruto peso en las elecciones de la gran democracia. La próxima vez que precisemos un ejemplo de cómo una gran corporación puede cambiar tendencias, el Caso Pfizer será uno casi exagerado, demasiado obvio. Pero va a servir para entender –si alguien no lo entendía– que de verdad tenemos un problema.




 Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Acceder al feed de los comentarios de este artículo