(Cada 16 de febrero celebro -pero no mucho- mi cumpleaños de periodista. Este año todo se complicó, por esas cosas, así que llego tarde. Hace siete, desde Barcelona, escribí esta columna. Solo le he cambiado, como se debe, algunos números.)
* * *
Está tan lejos que ya no sé quién era: lo sospecho, le recuerdo cositas. Sé que era un chico y me da vértigo: hoy cumplo 47 años de periodista. O, para decirlo más despacio: hoy hace 47 años que escribí mi primera nota.
Hace hoy 47 años yo tenía 16 y servía el café en un diario que hacían escritores que admiraba: Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Paco Urondo. Hace hoy 47 años un periodista uruguayo que seguro se llamaba Luis, probablemente Rico, y me parecía viejísimo –debía tener, unsuponer, 40 años– me pidió que lo ayudara: sábado de febrero, la redacción era un desierto y él tenía dos o tres páginas vacías por delante. Entonces me preguntó si me atrevía a redactar una noticia que había llegado en un cable. Decir un cable es decir, también, el tiempo que pasó.
Los cables de agencia siguen existiendo, solo que ya nadie les hace mucho caso; además, están en internet. Hace 47 años los cables eran papeles que surgían de un aparato antediluviano llamado télex, una especie de impresora tamaño baño que recibía textos enviados por telefóno desde la central de cada agencia y los tecleaba con mucho ruido en un rollo de papel tipo higiénico; nadie que no fuera periodista había visto nunca un cable. Los cables eran la única forma de enterarse de lo que había sucedido en, digamos, Vladivostok, San Pablo, El Cairo. Ver una noticia que se iba imprimiendo en un cable que repicaba la campanita de urgente era saber que estabas por saber algo que nadie más sabía.
Una fuente reservada y lenta: sorprende, ahora, cuando nos acostumbramos a enterarnos de lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del mundo al mismo tiempo. Digo: que lea este diario en Buenos Aires o en Rangún o en Barcelona da lo mismo; que vea un twitter sobre las manifestaciones en Caracas en Caracas o en Niamey. En internet estar muy cerca o muy lejos es igual: la distancia es saber dónde encontrar la página que corresponde –y poder leerla en el idioma en que está escrita.
Es solo una medida de cuánto cambió el trabajo del periodista: dónde y cómo obtiene su información. El mundo se achicó tanto, es cierto, pero las noticias locales también seguían otros caminos. En tiempos en que toda redacción tiene varias teles encendidas para ir “monitoreando” la actualidad, es raro pensar una época en que la televisión no formaba parte del kit informativo: los canales tenían apenas dos o tres noticieros durante el día, así que cuando contaban algo ya era viejo. Los teléfonos andaban más o menos –y, por supuesto, no había celulares, así que mucha gente quedaba muy desconectada mucho tiempo. La radio llegaba rápido adonde fuera, pero no le resultaba fácil transmitir. Así que los periodistas teníamos que salir a la calle: ir a buscar personas, preguntar, escuchar, mirar, averiguar, hinchar las bolas.
Y si queríamos conseguir algún dato duro, lo más probable era que tuviéramos que ir a buscarlo a un instituto, ministerio, biblioteca; si queríamos consultar información anterior sobre un tema, el archivero nos pasaba unos sobres de papel madera con recortes de diarios donde, a veces, estaba aquello que buscábamos.
Si algo cambió, para bien y para mal, este oficio fue internet: el hecho de tener al alcance de la mano pilas y más pilas de información, el hecho de suponer que no hace falta ir a mirar.

Noticias había aparecido el 20 de noviembre de 1973 porque los Montoneros pensaron que les serviría para pelear el espacio público que venían perdiendo. El diario tenía 24 páginas, un aspecto innovador de fotos grandes, títulos potentes, ninguna firma y el prejuicio de que, como se pretendía popular, debía escribirse corto y sin adornos.
Yo, entonces, no pensaba que sería periodista. En esos días no me hacía demasiados futuros –salvo la patria socialista– pero a veces, cuando me preguntaba qué, quería ser fotógrafo. Así que ese día de diciembre en que el director, Miguel Bonasso, me dijo que me podría incorporar al laboratorio fotográfico en marzo y me preguntó qué prefería hacer mientras, si esperar en mi casa o empezar de cadete, le dije que empezaba al día siguiente.
–¡Che, pibe, hace media hora que te pedí esa cocacola!
–Ya va, maestro, ya se la llevo.
Fui un cadete serio. Durante un par de meses manché a media redacción con cafés mal servidos y repartí los cables a las secciones respectivas. Hasta esa tarde de sábado y febrero que me cambió la vida.

Desde entonces, queda dicho, cambiaron tantas cosas. Cambió, sobre todo, la idea de cambio: hace 47 años, decir cambio era decir cambio social; ahora parece que es decir cambio técnico –y los módicos cambios sociales que los cambios técnicos suscitan. Cambiar, cambiar, para que nada cambie.
Las redacciones han cambiado mucho. Entonces eran lugares muy ruidosos: las máquinas de escribir producían sobre todo estruendo, y una forma distinta de escribir. Corregir esas hojas de papel pautado –se llamaba pautado porque tenía unas rayas que permitían medir los textos– era difícil y humillante: los buenos no llenaban sus copias de tachones. Así que había que pensar antes de escribir y no después. Ni mejor ni peor; muy diferente.
Las redacciones eran, también, lugares claramente masculinos: empezaban a aparecer señoritas y señoras pero eran, todavía, minoría absoluta, pioneras en la selva. “En la cubierta de los barcos y las redacciones de los diarios no debe haber mujeres”, solía decir –con una sonrisa para decir que no lo decía en serio– uno de aquellos próceres que ahora es calles y plazas.
Aunque es probable que el mayor cambio en el periodismo argentino de los últimos 47 años haya sido el reemplazo de la ginebra por el mate. Aquellos escritorios de lata o de madera tenían un cajón con llave para guardar la botella de Bols; ahora todo se volvió bombilla y termo. Alguien, alguna vez, tendrá que analizarlo y explicar sus causas y definir sus consecuencias.
Mi primera tarea como periodista fue muy contemporánea: solo tuve que reescribir unos datos que llegaron de lejos. Y, para agregarle actualidad, la noticia parecía perfectamente innecesaria, tirando a la pavada. Al fin se tituló “Un pie congelado 12 años atrás”, y empezaba diciendo que “Doce años estuvo helado el pie de un montañista que la expedición de los austríacos encontró, hace pocos días, casi en la cima del Aconcagua”. La nota ofrecía más detalles: “la pierna, calzada con bota de montaña, que los miembros del club Alpino de Viena encontraron el pasado lunes 11, cuando descendían de la cumbre, pertenece al escalador mexicano Oscar Arizpe Manrique, que murió en febrero de 1962 al fracasar, por pocos metros, en su intento de llegar al techo de América”.
En esos días y en Argentina unas lluvias torrenciales habían dejado 60 muertos, 200 desaparecidos, 100.000 evacuados, cosechas perdidas, una invasión de víboras; el lopezreguismo anunciaba que Héctor Cámpora sería acusado por un supuesto complot contra la vida del presidente Juan Domingo Perón; desde Córdoba llegaban rumores de un golpe de estado provincial y policial –que se concretaría días más tarde–; militantes de la Juventud Peronista habían sido secuestrados en Mar del Plata, Bahía Blanca, Buenos Aires. En Montevideo el gobierno militar había metido preso al gran Onetti, en Israel una refinería de petróleo volaba por una bomba palestina, en Chile moría torturado un dirigente del MIR, en Camboya los jemeres rojos estaban por tomar la capital y en Estados Unidos nuevas cintas sobre el Watergate parecían “complicar al presidente Nixon”. En medio de semejante zafarrancho –“le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir”–, yo escribí sobre ese pie encontrado. Me han dicho que solía ser insoportable: un pendejo engreído que –ya entonces– no se dejaba corregir. Los periodistas, empezaba a entender, somos así.

Somos, pero ahora con diploma: en estos 47 años el periodismo se convirtió en un oficio que se estudia. Es otro cambio decisivo: produjo profesores, analistas, gente que sabe y que perora, el delirio incluso de hablar de “ciencias de la comunicación”. Y un flujo incontenible de jóvenes perdidos: el periodismo se ve fácil, aprenderlo no suena complicado, hay periodistas que parecen ricos, que parecen famosos, que parecen tan vivos; miles y miles de chicos convirtieron su estudio en un boom inesperado.
Así que los periodistas dejaron de formarse según el mecanismo medieval del aprendiz: ya no se usa que un muchacho inquieto consiga –por insistencia, por contactos, por azares– acercarse a una redacción y empezar, desde lo bajo, a hacerse con los gajes. El mecanismo le daba al oficio un aura rara, que se correspondía con la ginebra, las noches largas, el humo, la sensación de estar fuera de algo. Un periodista, entonces, no tenía grandes posibilidades: podía, con suerte, escribir mejor que otros, averiguar más cosas, conseguir un aumento, ser jefe y olvidarse de escribir. No podía, digamos, armarse un programa de televisión para llevarse mucha plata en chivos y otras bestias de corral.
En esos días casi nadie firmaba una nota: en los diarios las notas no aparecieron con nombres hasta fin de los ochentas, cuando Página/12 empezó postulando que en sus páginas no se iba a firmar nada y terminó imponiendo la costumbre actual de firmar hasta el pronóstico del tiempo. Hace 47 años no: la enorme mayoría de los periodistas eran operarios de una cadena de producción, trabajadores.
Desde entonces el cambio fue doble, paradójico: por un lado, ahora para ser periodista hay que estudiar; por el otro, ahora todos somos periodistas –o muchos se lo creen. La difusión de noticias y mensajes ya no es prerrogativa de los medios: cualquiera puede hacerlo en internet. Los que tienen poder creen que se aprovechan: en twitter, por ejemplo, hablan sin que los interpelen. Los que no tienen poder creen que se aprovechan: en todos los espacios de la red, hablan. El problema, como siempre, es quién escucha. La ventaja, una riqueza insuperable –en la que a veces nos perdemos.
Está claro que hace 47 años había menos periodistas autónomos: menos free lance, menos autoproducción, menos espacios para hacer periodismo por sí mismo. Lo cual, por supuesto, permitía que las empresas y los gobiernos y los demás poderes controlaran mucho más el flujo de la información; también hacía que los periodistas se sintieran más unidos y más potentes en sus reivindicaciones: en esos días nadie trabajaba más que las seis horas del estatuto sin cobrar sus horas extras, por ejemplo.
Aunque en general las empresas periodísticas no eran grandes conglomerados ni estaban dirigidas por empresarios que no habían escrito más que cheques. Eran, si acaso, iniciativas de algún grupo político con ganas de influir o de algún periodista aventurero. En cualquiera caso, gente cuyo negocio no era contar pavadas para vender un poco más.
En diarios y revistas había, en general, notas más largas: más confianza en los textos. No habían aparecido esos editores que trabajan para lectores que no leen –ese animal inverosímil– y tratan de pelear contra el avance de los audiovisuales llenando las páginas de fotos dibujitos infografías colorines. Una revista como Primera Plana podía marcar el ritmo presentando texto corrido a cuatro columnas, títulos en cuerpo 20 una columna en el medio de la página y si acaso, de vez en cuando, una foto chiquita: cualquier profesor de diseño la mandaría a marzo, cualquier editor la rechazaría por inviable y, sin embargo, sigue siendo lo mejor que se hizo en la Argentina. Ese buen periodismo se ha vuelto tan raro que ahora lo llaman crónica.
Hace 47 años nadie decía la palabra fuente, nadie la palabra ética, nadie medio ni multimedio, nadie cobertura ni apertura. En cambio ya existía esta ilusión de que hay periodistas profesionales y periodistas ideologizados. Como si los “profesionales” no tuvieran ideología; como si creer que la propiedad es privada, las elecciones la manera de decidir gobernantes, la familia nuclear la forma de organización social primaria –y unas cuantas pautas más– no fuera una ideología. Llamamos ideología a ese conjunto de normas que, por tan impuestas, pensamos naturales. Obviamente no son: cambian con los cambios de poder, los tiempos.
.
Así que soy, parece, periodista. A veces todavía me sorprende. Yo detesto la superficialidad del periodismo, su suficiencia idiota, su pavada insistente; detesto la vacuidad, la vanidad, la vaguedad del periodismo. Y lo admiro y lo envidio cuando consigue contar o explicar algo con claridad, con buen estilo, con inteligencia, y lo intento desde hace 47 años y no quiero ni pensar cuánto menos me gustaría mi vida si hubiera hecho otra cosa.
Así que éste es –no podía ser otro– mi festejo. Juro que no obligaré a nadie a fingir que le importa, que si acaso levantaré una copa más que de costumbre, que me preguntaré una vez más qué habría sido de mí si aquel uruguayo no hubiera tenido tanto calor aquella tarde de febrero: si aquel día, en aquella redacción, el pie del andinista mexicano hubiese encontrado quien supiera contarlo.




 Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Acceder al feed de los comentarios de este artículo
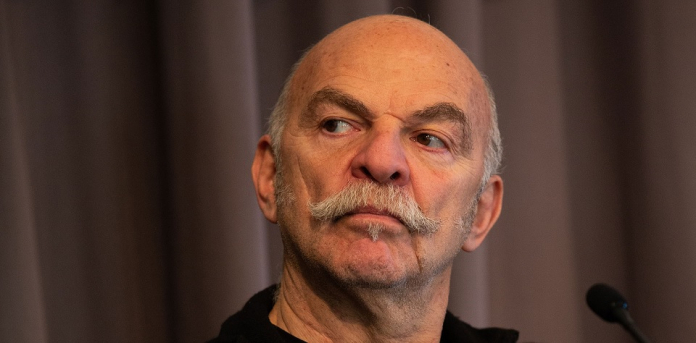
Y en ningún momento pide perdón, por haber estado con gente tan nefasta que mientras se camuflaban con el resto de informadores populares, planificaban asesinatos en masa¡¡¡¡ matando a miles de argentinos que pensaban distinto, y sin contar a los niños que ni pensaban ... Los argentinos merecemos lo que tenemos y mucha mierda mas aun, por no ir y pegarle un cachetazo a tipos como este PAPANATA, que sigue viviendo feliz, entre argenzuela y españa ..... Que dios lo bendiga