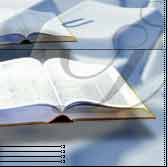Año a año se reinstala en Buenos Aires el clima festivo que rodea a la Feria del
Libro. Antes, durante y después de la misma aparece una sensación amable que nos
hace sentir un gran país, que somos cultos, que podemos estar orgullosos de
nosotros mismos, de nuestro pasado y de nuestro presente. Esto último
beneficiará sin duda al gobierno, pues, enfermos como estamos de grandeza,
creemos que gobernar bien es hacer actividades y eventos que se vean, y si son
en megaescala mucho mejor.
En consecuencia, para abril y mayo tendemos a mirar la mitad llena del vaso
argentino: nos volvemos optimistas y nos convencemos de que la venta de libros
es un índice incontestable del grado de desarrollo cultural de los pueblos,
tanto así que tendemos a olvidarnos de las componentes socioeconómicas del
mismo.
Por consiguiente, el gobierno siempre interviene en la realización de esta Feria
buscando que la sociedad asocie la misma con la idea de ser una respuesta
gubernamental al desafío del desarrollo cultural y educativo del Pueblo (así,
con mayúscula). La presencia de altas autoridades en magníficas inauguraciones
parece demostrarlo. Sin embargo, por más que subsidien buena parte de la
inversión requerida en cada ocasión (tanto para éste como para otros grandes
eventos que congregan gran número de visitantes) todas las Ferias son
básicamente grandes fenómenos del campo privado que relacionan la producción, el
comercio y el consumo; en este caso de contenidos simbólicos en muy variados
soportes, junto con otras actividades conexas como la publicidad, las
comunicaciones; en fin, todas las industrias culturales.
De ahí que sus principales gestores y organizadores sean corporativos: gremios
de libreros, asociaciones de editores y de distribuidores de libros, tres
importantes sectores que retienen la mayor parte del valor económico generado
por los creadores. Entre los participantes se cuentan las academias, las
universidades, los organismos públicos de la cultura, las bibliotecas públicas y
privadas y finalmente el público asistente.
Por una semana o dos, grandes espacios destinados a megaeventos se llenarán de
un público variopinto que paseará y mirará todo y que en el mejor de los casos
comprará un libro. Posibilidad ésta que no implica necesariamente ni garantiza
su consiguiente lectura, y muchísimo menos su comprensión profunda y fecunda,
suponiendo que la obra en cuestión poseyera alguna facultad germinativa en el
humus cerebral de sus lectores.
No hay que olvidar que las personas leen cada vez menos libros, especialmente
los escolares y estudiantes, y sin embargo la industria del libro aumenta sus
ventas en números absolutos. Ello se explica en parte por el crecimiento
demográfico, pero también por los subsidios y compras oficiales e
institucionales, y en menor medida por las compras por motivaciones de lectura y
desarrollo cultural individual. Más frecuentes son las motivaciones estéticas y
de sociabilidad de personas y sectores con aspiraciones de status que permiten
explicar la presencia de algún libro en una repisa del living, en la mesita de
noche, o con motivo de algún cumpleaños de quince, pues no sólo se debe pensar
en los regalos para ejecutivos, respecto de los cuales continúa vigente el
estereotipo de su alto training intelectual.
Otro incentivo a la compra lo constituyen las ofertas y promociones para grupos
etarios, de género, niñez y adolescencia, etc, éstos últimos, por su condición
de escolares y estudiantes de establecimientos públicos serán movilizados
mediante planificados viajes a la Feria, para alegría de sus organizadores,
aunque aquellos no compren nada.
Pero las ventas al minoreo no son el principal objetivo de la industria en las
Ferias del Libro. En éstas, la industria toma decisiones tácticas y
estratégicas, hace inversiones y tiene expectativas de ganancias mediante
grandes compras de libreros e institucionales. Y en las más importantes se
venden derechos de propiedad intelectual para reediciones, traducciones,
adaptaciones, etc, para distintos países y zonas del mundo.
De modo que las Ferias se producen mucho más en la modalidad de espectáculos de
gran desarrollo visual que requieren una mínima participación personal de
carácter contemplativo y pasivo. Para interacciones un poquitín más
“comprometidas” o más activas --si el término no constituye una exageración-
están las presentaciones de libros de autores nacionales y extranjeros y las
habituales firmas de ejemplares; y los encuentros y charlas de escritores para
su masa de lectores, sin olvidar a los infaltables consumidores de conferencias
gratuitas que existen en las grandes urbes. Además se realizan mesas redondas
con intelectuales mediáticos del mundillo local, talleres de
promoción de la lectura y la expresión, exposiciones plásticas,
fotográficas, de coleccionistas múltiples, recitales de poesía, obras de teatro,
recitales de música de todos los estilos, transmisiones radiotelevisivas
simultáneas con artistas, funcionarios, provocadores mediáticos, etc, etc.
Estas actividades, altamente publicitarias y marketineras, son también muy
competitivas, habida cuenta del convencimiento de las editoriales de que si no
están presentes con un stand no existen, y si no llevan a cabo alguna actividad
de promoción de su stock editorial menos aún. Todo ello constituye publicidad
indirecta.
Los organismos y funcionarios de gobierno se insertan subsidiando y sponsorizando su realización, y planificando una nutrida agenda de actos desde
la inauguración hasta el último día ferial, que requerirán su presencia y la de
otros funcionarios de renombre. También invitarán a sus pares de otros lugares
del mundo en tácito acuerdo de ser a su vez invitados por ellos a los futuros
eventos que se realicen en sus países. Las compañías de aeronavegación, los
hoteles y los restaurantes de todos los países se verán beneficiados, por lo
cual contribuirán a sponsorizar publicitariamente cada evento por medio de
“adhesiones” e invitaciones al público en general y “a la familia”, lo cual
trasluce un supuesto compromiso empresarial con la cultura y la nación. Téngase
en cuenta que permanentemente se realizan grandes eventos en otros sectores de
la vida económica y social, y no sólo en la cultural, por lo cual en este
sentido para los servicios conexos con el turismo “todo el año es carnaval”. Y
para los políticos oficialistas… ¡qué más se puede agregar!
Además habrá invitados nacionales y extranjeros relacionados con el mundo
intelectual y literario que brindarán célebres conferencias, sobre todo si son
los grandes monstruos del pensamiento “comprometido” o “progresista”, devenidos
en vedettes para públicos demasiado cholulos como los nuestros, que
llegarán de cualquier parte del mundo para apoyar mediáticamente el evento y su
propia obra (mejor invirtamos los términos), elementos confluyentes en el acto
de la compraventa inmediata o diferida de ejemplares o de derechos
intelectuales, sin importar ni obstar al gobierno anfitrión ni a las
megaempresas editoriales que el autor de que se trate sea un furioso
anticapitalista, iconoclasta o apocalíptico el resto de los días del año.
En ese contexto de euforia cultural los gobernantes locales aprovecharán para
realizar anuncios espectaculares en materia cultural y educativa y eventualmente
presentarán proyectos de leyes relacionados con la cultura, la industria
editorial, el mecenazgo, la educación, etc., que serán alegremente festejados
por todo el mundo.
Tampoco la transnacional y altamente concentrada industria del libro y sus
derivados pondrá reparos en inscribir el evento en ejes temáticos altamente
movilizadores y hasta provocativos, cuando no cínicos considerando los fines
perseguidos y sus directos beneficiarios, tal como sucede en la Feria del Libro
de Madrid, dedicada a la cultura africana para "mostrar la realidad de un
continente desconocido para la mayoría y ayudar a descubrir un mundo que va más
allá de las pateras y la inmigración", según declaraciones de sus
organizadores.
El extenso y variable campo académico también está presente
proponiendo su propia agenda de mini eventos particulares dentro de la totalidad
de cada Feria, como las conferencias y talleres para públicos específicos:
médicos famosos para médicos anónimos con algún tema de gran actualidad;
pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, instalando el último grito de
la innovación científica o las preocupaciones de quienes mercantilizan éxitosamente sus preocupaciones.
Para concluir, no estamos demonizando al mercado. Éste existe y es necesario. Y
si tiene efectos negativos, aparte de los positivos que sin duda tiene, será
cuestión de corregirlos. Para eso existe la Política, y también la Ética. Pero
cuando éstas no entran en relación se degradan.
Comprendemos la ingenuidad de los consumidores promedio para comprarse todos los
buzones que vende el Poder en sus diversas manifestaciones, como la falacia de
que un pueblo que lee es un pueblo culto, pero lo que no podemos dejar pasar, en
cambio, es la hipocresía de los operadores políticos e intelectuales orgánicos,
lamebotas y lamepatas de sus patrones que constantemente le venden a la gente
espejitos de colores, y que ésta lamentablemente sigue comprando.
Cultura y educación son mucho más que libro. Y cultura libresca solamente no
alcanza. Y ya sabemos que no sirve.
La Feria del Libro
Era en fin de semana y se cobraba entrada. Adentro la
muchedumbre recorría los pasillos pesadamente en todas las direcciones,
orillando los variables contornos de los stands editoriales, que radiantes de
luces, colores, formas y volúmenes connotaban grados de importancia diversa en
proporción a sus dimensiones, por más que en su interior sobrara espacio para la
gente, poco interesada en los infinitos títulos y diseños de tapa.
La gente prefería los pasillos para circular, para
mirar lo que aparecía a medida que caminaba, aquello que se alzaba por encima de
los ojos imponiéndose a éstos en un flash, como los nombres breves y
reconocibles de marcas industriales o de editoriales, pero sobre todo porque
ellos enmarcaban una cómoda aunque aparente neutralidad que no los comprometía
más allá del hecho de ser testigos –y sólo formalmente- de lo que aparecía.
Por eso era posible recorrer en un lapso mínimo de dos
horas todos los pabellones, aunque se tardara otro tanto en desandar el
trayecto.
Era la celebración de la apariencia, de lo externo y
ajeno, de lo que no supone ni busca una experiencia sino sólo la contemplación
pasiva, un no lugar, la fotografía que congela una distancia insalvable
entre uno, o entre cada uno de los unos allí presentes y lo externo que no logra
convertirse en realidad real.
La mercancía principal a transar era el propio
espectáculo, más que los múltiples formatos de contenidos simbólicos como el
viejo libro impreso o el novedoso DVD. Imagen, no mensaje; representación, no
realidad.
Los infinitos universos simbólicos de contenidos
yacían apilados, indescifrables e insospechables mientras los libros no fueran
abiertos y recorridos por una mirada conectada al cerebro de un ser vivo,
plenamente vivo.
No había curiosidad por tomar un ejemplar y abrirlo al
azar o deliberadamente buscando algún azaroso dato, una anécdota recordable o
siquiera una imagen procaz, no ya por necesidad sino tan sólo para justificar el
movimiento del brazo y de la mano.
No había alegría alguna en las facciones repetidas de
los escasos sujetos con un libro en sus manos al que miraban intentando
vanamente que les devolviera una imagen especular.
Lo que menos existía allí era el encuentro entre dos
mundos, el de autores y lectores en torno a una obra cualquiera, salvo algunas
verdaderamente escatológicas y muy buscadas. Los escasos paneos visuales sobre
mesas y estantes, tan meticulosos como inútiles, equivalían a los de los
lectores universales de las placas de bronce de los nichos de los cementerios.
¿Obedecería tanta prescindencia generalizada a la
flojera de las manos de los visitantes en ese día (hacía mucho frío)? No lo
creo. ¿Acaso era compensada por la profundidad de las miradas? Tampoco lo creo.
La mayoría miraba sin ver, sin aprehensión de nada salvo la noción de la
fugacidad, y esto aun grosera y superficialmente. Las escasas manos y ojos
mirando la variopinta gama de diseños de tapas actuaban mecánicamente,
ritualmente, previsiblemente, sin comprometer el interés ni la voluntad de sus
dueños.
Si bien las múltiples conferencias a cargo de
estrellas rutilantes en el firmamento cultural parecían escapar a la
caracterización precedente constituían más espectáculo aún: intelectuales de
mercado con hábil manejo tanto de claves y frases altisonantes del pensamiento
políticamente correcto volcado a la izquierda nostálgica como de los silencios
connotados; que utilizaban lenguajes especializados pero hacían guiños y
concesiones de complicidad populachera a públicos heterogéneos, demasiado
cholulos, a menudo absortos pero no necesariamente por el impacto de la
experiencia personal del eventual diálogo, tácito o implícito con el disertante.
Aunque, como siempre, hubo honrosas excepciones.
En suma, lo cultural no estaba en los libros ni en
las conferencias como fenómeno de expresión personal destinado al enlace
comunicativo con imprecisos y potenciales otros desconocidos en busca de
su propia revelación, la de si mismos.
No, lo cultural era el espectáculo mismo, ajeno a
todos los si mismos reales y potenciales presentes en esa relación mediada por
imágenes. Socialización aparente, falsa culturización, festival publicitario de
industrias culturales y mediáticas cada vez más integradas y concentradas entre
si y con el resto del campo industrial para soportar semejantes gastos. Gastos
que no pagarán ellas, por cierto. Y que los gobernantes ayudarán a reducir
gastando el dinero de los contribuyentes: montaje de escenarios, transportes,
seguros, viajes, honorarios de conferencistas, tarifas de gráfica, radio y
televisión, todo lo cual será propaganda política oficial disfrazada de
“inversión estratégica del Estado”.
La única inversión económica desinteresada fue la de
las familias que pagaron los viajes de ida y vuelta en colectivo hasta la Feria
y algún refresco en cuya propiedad participa aquella concentración financiera
que reproducirá esos espectáculos año tras año, acá, allá y acullá, en
coordinación con los organismos oficiales de cultura, para solaz adicional de
autores y gestores culturales invitados, y de los funcionarios políticos
oficialistas.
Pero, ¿acaso los libros no se vendían? Sí, algunas
editoriales vendían, otras no. ¿Qué clase de libros se vendían? De autoayuda, de
esoterismo, novela pasatista, libros de cuentos del tipo que Pérez Reverte dice
que sirven para estupidizar a los niños, cancioneros, guías turísticas, etc. Y
muchas ventas fueron subsidiadas por el gobierno.
Algunos dicen que eso no tiene mayor importancia, que
lo importante es leer, pero ocurre que una vez que se aprendió a leer hay que
levantar la puntería porque si no…¿de qué sirve haber aprendido? ¿O acaso se
aprende sólo para leer los cárteles de tránsito, las boletas de impuestos, las
electorales o las consignas del capataz o del patrón? En caso afirmativo se
comprende la necesidad de saber leer cuando el individuo se halla solo, porque
si está en lugares públicos con mucha gente saldría más barato para todos
repetir una letanía de deberes para todos los gustos y necesidades por medio de
altoparlantes.
Ironías aparte, no creo que el ejercicio
de la razón sobre la base de proposiciones absurdas, delirantes, falsas,
irracionales, estúpidas, inocuas, inmorales, amorales o ilegales sea de igual
valor que el que se realizara con proposiciones exactamente opuestas. Y no lo
creo aunque aparezcan propuestas teóricas y prácticas de vanguardias en todos
los campos impugnando la realidad teóricamente con la excusa colectivista y
simultáneamente afirmándola mercantilmente con la individualista. Esos
mediadores son el equivalente exacto de todo aquello y aquellos que pretenden
impugnar.
La hiperproducción de mensajes que no serán leídos ni
comprendidos nunca no hace sonrojar a ningún productor de los mismos, incluyendo
los mensajeros religiosos actuales, poseídos por idénticas crisis de identidad y
de mercantilismo.
No sólo existe exceso sino también enfermedad en tanta
emisión degradada de mensajes y discursos variados que provocarán rechazos y
parálisis tanto como desvaríos y desvíos de la razón, muchos de los cuales ya
tienen jerarquía universitaria.
Por cierto, la solución no es el orden del silencio
ni la agitación convulsiva impuestas por la violencia fascista, nazi o
comunista, con sus obligadas lecturas de catecismos políticos e ideológicos que
de paso servirán para aprender a leer desde las más tiernas edades.
Hoy tampoco se dan los supuestos de Fahrenheit 491: al
contrario, hoy “todo vale, todo es posible, y vale igual”, de modo que los
libros ya no se queman. Por tanto, el camino más creíble es la deslectura de la
hipocresía instituida, del orden de las certezas apoyadas en la dominación y la
explotación tanto colectiva como individual, avalada por los indiferentes, los
silenciosos, los meticulosos, los ubicuos y los obedientes de toda laya que
transversalizan el campo oficialista en todas partes del mundo.
Falsa realidad, pero realidad al fin que pasa como
real. Cultura artificial para relleno de vacíos previendo los peligros de la
experiencia sin teoría previa en una sociedad global harta de teoría.
Cultura-espectáculo, pasatista, de entretenimiento, para relleno del tiempo
libre con oquedad intelectual, sin brindar a los consumidores nada bueno ni
conveniente a su desarrollo integral pero sí sacando provecho económico de su
aglutinamiento festivalero: una vez más la importancia de la escala
independientemente del motivo y del producto.
Innumerables seres humanos aislados entre sí,
alienados y uniformizados por el espectáculo que constituye esa realidad.
Por más que se ponga bajo la advocación de fetiches de época como la
solidaridad, la patria, el pueblo, la cultura, la identidad, la memoria… en este
caso sloganes mistificados manipulados a piacere desde el gobierno de
turno para obturar la emergencia de sus homónimos reales y verdaderos.
Carlos Schulmaister




 Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Acceder al feed de los comentarios de este artículo