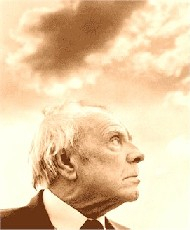Jorge Luis Borges, uno de los más
grandes escritores del idioma castellano en el siglo XX, se paseó no sólo por
el laberinto de las palabras y sus sombras, sino la cuerda floja de la política.
La democracia le pareció una cuestión de números, sospechosa, y equivocada.
Casi toda su vida atravesó un raro abismo conservador lleno de ironía,
sarcasmo y posiciones personalísima que cegaban a sus lectores.
Un escritor, poeta, tan conocido y discutido como Borges, que
fue a morir a Suiza aunque llevaba en las entrañas a Buenos Aires, sigue siendo
noticia más allá del pitazo en el último andén de sus días.
Autor de relatos excepcionales (El Aleph, Ficciones),
poemas mágicos (El Hacedor) un hito en la literatura castellana del
siglo XX, el escritor y su obra atraviesan por caminos tan dispares a veces,
ciegos derroteros de un distinto laberinto.
Borges,
quien nos enseñó a ver, leer de espalda, fue un pobre ciego en el mundo de la
realidad social, chocó torpemente
con los molinos de viento que su imaginación recreó tantas veces con la
lucidez de la genialidad. Frotó la lámpara en sus narraciones el inefable JLB,
mientras caminaba por Buenos Aires, distraído quizás en el otro Borges que no
se le despegaba de su lado. La sombra que le perseguía en su retina, algo
amarillenta, le guiaba con precisión en el texto, los personajes le visitaban,
él les invitaba a esos paseos
tan porteños les escudriñaba sus vidas, conversaba con pasión, y se
mimetizaba cuando les rescataba de la historia, los confundía con el presente y
no les negaba el futuro.
Borges se ficcionaba la vida, la muerte no le pertenecía,
pero le acompañaba con sigilo. Poca importancia le daba a la parca, o quizás
mucha, tal vez nada. Su realidad real, era un misterio. Su proximidad con la
realidad, nos hacía creer que era su fantástica literatura, pero se apoyaba en
sus declaraciones, frases, en una suerte de perfomance verbal entre él y el
mundo circundante. Borges retaba hasta las líneas rectas, hablaba de gobiernos,
se tragaba sables en la plaza pública a la vista de las dictaduras, viajaba por
el mundo en paralelo con su extraordinaria ficción, la otra palabra, detrás
del muro ya nada era ciego. Dijo y se desdijo como pocos, y siempre fue Borges,
le estaba impedido dejar de serlo. Venecia, Nueva York, Londres, París, Roma,
Tokio, todos los tramos posibles de Ulyses sin espera, ni sirenas en el camino.
Tanta realidad nos ficcionó Borges como su doble, con quien
se confundía, y un tercero nos traducía a ambos sin que ellos ni nosotros nos
diéramos cuenta que estamos en una rueda que circulaba un mediodía en alguna
calle del mundo. No le gustaban los espejos, pero sus palabras salían del
cristal, y había que dibujarlas en el aire para traducirlas, en no pocas
ocasiones, en su humor porteño, británico, con ese descreimiento de la vida
por delante.
Como uno sus grandes desaciertos públicos con una visita
Chile donde el capitán general, Augusto Pinochet, cuyo gobierno lo
condecoró y sepultó su opción al Premio Nobel de Literatura. Estocolmo, la
Academia, no lo perdonó, y él dijo no importarle. Fue un acto suicida, pero más
que todo eso, innecesario, irrespetuoso con los desaparecidos de Chile y
Argentina, con nuestra convivencia humana, más allá de la democracia que él
ironizaba con pimienta y ají picante (chile dicen los mexicanos).
Y de México se trata
este asunto. Una boutade borgiana, más allá de la esperanza misma.
Imperdonable si la carta es real. Borges habría felicitado al presidente
mexicano Gustavo Díaz Ordaz quien
ordenó la matanza de estudiante en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco,
el 2 de octubre de 1968. El diario La Reforma de México hace las revelaciones
de la carta dirigida por Borges al mandatario y que fue encontrada por María de
los Ángeles Magdaleno Cárdenas, directora de análisis histórico de la fiscalía,
en una de las cajas de los Archivos Nacionales.
La carta estaba entre cajas y cajas
sepultadas con felicitaciones de
cumpleaños de Díaz Ordaz.
El gobierno en ese entonces habló de 38 estudiantes
asesinados por los francotiradores. Cifras no oficiales hablaron de 300. Cuando
yo estuve a principios del 69 en México
y aún se respiraba olor a pólvora en el D.F., en medio de un malestar
antigubernamental manifiesto, las cifras que escuché pasaban los 500. Fue una
masacre. Los jóvenes reclamaban mayores libertades políticas.
Borges, que fue bibliotecario acucioso, debió saber que
estos documentos se guardan y resultan ser pruebas irrefutables a la hora en que
el destino pasa recuentos a nuestros actos y omisiones.
Rolando Gabrielli




 Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Acceder al feed de los comentarios de este artículo