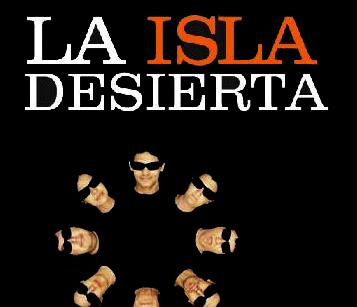Zelaya y Jean Jaurés, algunos minutos pasan de las 23. El hall del Centro Argentino de Teatro Ciego, espacio cultural para que no videntes desarrollen sus capacidades actorales, queda en penumbras, un anticipo de lo que adentro espera. Gerardo, uno de los protagonistas de La isla desierta acota:”Dejen el ritmo agitado de la ciudad afuera”. Se organizan filas de diez a cinco espectadores para ingresar en la sala, escoltados por los actores; quienes en todo momento ayudan a la correcta ubicación en las sillas. Resulta inexplicable el paso de la luz al mar de sombras que esconde el teatro, el cuerpo y la mente ya no son los mismos. Los ojos ven la espesa negrura, parecida a la nada misma. El espacio pierde dimensiones y el escenario está en todos lados, alrededor y sobre los presentes. Luego de unos minutos y ya acostumbrado al cambio de ambiente, el público está listo para deleitarse con la obra.
El murmullo imperante se rompe al ritmo de un tango que empieza a sonar. Una maquina de escribir, luego varias, su bullicio despega la imaginación de la audiencia. La escena se sumerge en una oficina frente al Puerto de Buenos Aires. Por momentos la audiencia queda en medio del alboroto de la oficina, manifestaciones sonoras y aromáticas vuelven aún más impresionante la experiencia. Es en medio de este mar de sensaciones, los personajes empiezan a exponer su personalidad. Quien se hace notar, por su carácter, es Don Manuel, con sus 40 años de trabajo, pieza clave de esta historia. Junto a él, los trabajadores dejan al descubierto el mundo de las oficinas: las condiciones de trabajo y la autoridad -por momentos excesiva- ejercida por su jefe.
El conflicto que tienen los empleados es que los ruidos del exterior los desconcentran, de esta manera no pueden realizar su trabajo con efectividad, lo cual irrita al superior. La aparente solución es irse al sótano, donde la luz eléctrica -a diferencia de la natural, presente en los otros pisos- sí bien los molesta, prefieren esas condiciones. Las ocurrencias de los personajes hacen esta parte del espectáculo fresca, dinámica. Sus voces, sus pasos y sus risas deambulan por todo el recito, al mismo tiempo que éste se llena de magia. El espectador vive –desde la imaginación- lo cotidiano de ese trabajo, visto bajo la sagaz lupa de Roberto Arlt. El mismo bandoneón tanguero que abrió el espectáculo cierra el primer acto.
Durante la obra no existe el sin sentido del apuro, los relojes no acechan. Las tensiones diarias quedan en la puerta del teatro. Adentro, la oscuridad acuna los más maravillosos momentos. El Centro Argentino de Teatro Ciego hace la diferencia con su propuesta y sus espectadores son los principales beneficiados. Es correcto afirmar que hay un antes y un después de La isla desierta; las cosas no se vuelven a ver del mismo modo.
Juan Castro




 Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Acceder al feed de los comentarios de este artículo