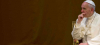La pregunta típica que los argentinos solemos hacer a quien regresa de un viaje al exterior es: “che, ¿y qué opinan de nosotros allá?”. Fija, sea cual sea el país que nuestro imaginario interlocutor haya visitado, siempre tenemos buenas razones para suponer que el mundo fantasea con nosotros. Y donde la respuesta del recién llegado se hace esperar, le aseguramos el argentocentrismo con un: “Obvio que el tango, el asado, el dulce de leche… Maradona, ahora: Messi… y, por supuesto, Francisco”. Algún despistado podría agregar a alguno de los cinco premios nóveles, Favaloro o Borges, pero lo cierto es que esas expectativas truncas, linderas -por qué no decirlo- con la fanfarronería, dejan entrever cierta frustración; después de todo, sabido es que la baja autoestima es la plataforma sobre la que se erige altanería.
Ahora bien, dicho esto, tenemos vía libre para presumir de haberle aportado al mundo al primer Papa no europeo. Esa sí es una cucarda indiscutible, el primer latinoamericano que accede al ministerio petrino es Jorge Mario Bergoglio, nacido en uno de los cien barrios porteños: Flores, para ser exactos. Hace exactamente cinco años, una conmoción albiceleste con epicentro en Roma se expandía sobre la faz de la tierra. No era para menos, el arzobispo de Buenos Aires acaba de convertirse en el 265º sucesor de San Pedro.
Sin embargo, hay que decir que la efusividad inicial duró poco. La verdad es que las relaciones entre el Sumo Pontífice y su propio país han tenido un devenir poco menos que traumático. En efecto, la semana que terminó la empezamos con una carta del Papa disculpándose con todos los argentinos. Y si bien es un gesto que nunca está de más, máxime en un país donde nos peleamos todos por todo y con más razón, bien vale cotejarlo con la propia teología católica sobre el perdón.
El Magisterio de la Iglesia se ha ocupado de enseñar que para acercarse al sacramento de la reconciliación se requiere: 1) arrepentimiento por las faltas cometidas; 2) penitencia para expiar las culpas; y, 3) porpósito de enmienda para no volver a cometer las ofensas confesadas. Si esto es así, con el debido respeto, pareciera ser que Francisco debería haberse esmerado un poco más… “Perdón si los ofendi”, escribió Bergoglio. Aquí no sólo que no se advierte dolor por las ofensas (es más, ni siquiera se representa con claridad haberlas cometido), sino que pega un giro en el aire y traslada responsabilidades propias a la susceptibilidad de los demás. Más claramente, debería entenderse algo así: “Miren, yo, no hice nada, pero si algo les cayó mal… Disculpen”. Tecnicamente: esto no es pedir perdón; y, honestamente: es posible que el Papa no deba hacerlo.
Lo que sí puede haber sucedido es que un colaborador, o alguien que goce de la confianza papal, le haya dicho en perfecto español: “Che, Jorge, me parece que se te fue la mano”, luego de que trascendiese que el Santo Padre firmó y bendijo camisetas para el gremio Camioneros para hacérselas llegar a Pablo Moyano.
Fuera de que Bergoglio sabe perfectamente quiénes son los Moyano y que, por estas horas, la famiglia libra un brutal enfrentamiento con el gobierno de Mauricio Macri, lo que resulta verdaderamente descolocante es la frivolidad con la que el Papa se maneja (rasgo que el populismo decodifica como proximidad y cercanía).
Se supone que el Papa es, ante todo, un hombre de Dios cuya vida interior desborda, un maestro de la fe capaz de reunir en sí mismo lo mejor de la humanidad para inspirar a los demás, un líder espiritual a escala global que trasciende su rol como Jefe de los Estados Vaticanos o de la grey católica. Pues bien, lo que realmente resulta llamativo es el denodado esfuerzo del Santo Padre por desjerarquizarse. Sorprenden las ganas que tiene este Papa por inmiscuirse en el chiquitaje de la política doméstica. ¡Imagínense al Dalái Lama interfierieno en una interna entre tacheros de Dharamsala!
Más allá del oportunismo de políticos de poca monta, siempre tan bien predispuestos para camuflarse en la sotana blanca y de los que luego el propio Pontífice reniega y dice sentirse usado, es preciso poner en marcha un operativo que bien podría llamarse: “Cuiden a Francisco”. Ciertamente debe ser un personaje bastante díficil de asesorar y no se lo ve dado a los consejos, pero la curia romana podría coachearlo un poco para que acepte de una buena vez que es el Papa y no el párroco de San Miguel que supo ser.
Durante la visita apostólica a Chile, el Papa le dedicó una extensa audiencia privada a un ignoto como Juan Grabois y desairó injustificadamente a Sebastián Piñera, por entonces, presidente electo de ese país. En ese mismo viaje le dio un espaldarazo al obispo Barros, cuestionado por otorgarle supuesta cobertura al cura Karadima, condenado canónicamente por abusos sexuales a menores de edad aunque sin perder, al día de hoy, el estado clerical. Quince días después desembarcó en el país cordillerano el arzobispo de Malta como veedor de la Santa Sede, un error político garrafal si se repara en que el purpurado deberá observar lo que el propio Jefe de los Estados Vaticanos no hizo.
La cúpula episcopal venezolana le hizo saber al Papa que la conflictividad en el país caribeño escalaría; pues bien, Francisco no prorrumpió una sola palabra, siendo que, muy probablemente, pudo haber sido la única persona con la entidad suficiente como para evitar una crisis humanitaria de proporciones como la que hoy atraviesa Venezuela.
Sorprende la tibieza con la que el Santo Padre se refiere a las persecuciones perpetradas por el estado islámico contra los cristianos en el Oriente Medio. En algún sentido, es comprensible el equilibrio ante semejantes tensiones y con adversarios un tanto impredecibles, pero del Papa se espera un pronunciamiento contundente.
Bergoglio debe asumir que ya no vive en Plaza de Mayo. Que así sea.




 Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Acceder al feed de los comentarios de este artículo